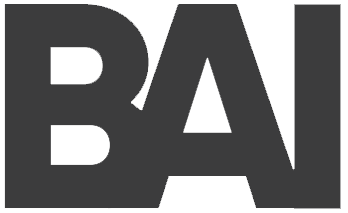Aprender haciendo
Entrevista a Francisco Mangado y Andrea Deplazes

© ETH Zürich
La arquitectura moderna quiso ser industrial; la arquitectura de hoy también quiere serlo. Pero de otro modo.
En los tiempos convulsos y promisorios del Movimiento Moderno, la ‘fábrica’, con sus poderosas chimeneas e inacabables líneas de producción, fue la imagen en la que cristalizaron programas diversos y complementarios. Por un lado, la fábrica se consideró el mejor ejemplo de lo que estaba por venir: la nueva arquitectura funcional pero al mismo tiempo sublime y acaso monumental, que ya no respondería tanto a la composición artística del arquitecto como al cálculo racional del ingeniero. Por otro lado, la fábrica se vio como el templo de la medida y la prefabricación: el lugar donde se respondía a las necesidades ‘estándar’ del ‘tipo’, y donde los objetos se ensamblaban por partes de esa manera pulcra y eficiente que muchos soñaron con extrapolar a la arquitectura. De ahí que la fábrica se contemplara también como el templo que, en su fealdad mecánica, haría posible atender de una manera eficiente a las necesidades sociales, en especial, las de vivienda digna y barata, tan apremiante en un periodo marcado por la migración desde el campo a la ciudad. Así las cosas, no extraña que la fábrica funcionara asimismo como el símbolo más intuitivo de los nuevos tiempos, de ese Zeitgeist productivista y en parte revolucionario que desde el principio se asoció con un término tenido entonces casi por artículo de fe, el ‘progreso’.
‘Progreso’, ‘economía’, ‘prefabricación’, ‘estandarización’, ‘función’ y ‘cálculo’ fueron algunas de las palabras fundamentales de este periodo heroico en el que los arquitectos, con mayor o menor retórica, se acercaron con entusiasmo a las fábricas. Un periodo que el tiempo reveló contradictorio, pues de las promesas, del ímpetu, de los fuegos iniciales, solo quedaron cenizas. De un lado, la ceniza de la prefabricación ‘dura’, que sobre todo en los países socialistas de las décadas de 1960 y 1970, resultó eficiente en los ‘grandes números’ pero dio pie a una arquitectura de bajísima calidad y peor reputación. Del otro, la ‘ceniza’ de la industrialización ‘blanda’ que, en los países capitalistas, alentó un modelo de construcción de raíz artesanal pero compuesto con elementos de catálogo (el perfil de acero normalizado, el panel sándwich, la carpintería de aluminio, el peldaño prefabricado, el armario modular). En uno y otro caso, el resultado fue el desencanto y la confusión. El desencanto por el fracaso del proyecto moderno, en los que muchos creyeron ver la mejor oportunidad de conciliar, para siempre, industria y belleza. Y la confusión respecto al camino que debía tomarse, pues, llegados los años noventa, eran muchas las opciones de industrialización disponibles: la cerrada, la abierta, la total, la parcial, la por completo prefabricada o la híbrida-artesanal, mucho más frecuente y exitosa, por servir mejor a las finanzas de las empresas constructoras.
Francisco Mangado y Andrea Deplazes, arquitectos para quienes la construcción —la materia— es núcleo de la arquitectura, son conscientes de la compleja y contradictoria historia de la industrialización en la arquitectura moderna. Por eso, desde el primer intercambio de ideas, evitan recaer en los viejos tópicos. No aspiran a retomar el viejo programa de la industrialización heroica. Descreen de los propósitos maximalistas de la prefabricación ‘dura’. Y no se reconocen ni en la fría estética del módulo ni en la rigidez del producto industrial concebido en bruto. Pero si comparten el optimismo del Zeitgeist: la esperanza de que la nueva tecnología, pasada por las herramientas tradicionales del arquitecto —de la disciplina—, puedan ser útiles no solo para mejorar la calidad de nuestros edificios y atenuar el deterioro ambiental, sino también para instaurar mejores condiciones de vida y garantizar el futuro de la arquitectura.
Pregunta (P): ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de ‘industrialización’?
Respuesta (R): Cuando los arquitectos usan la palabra ‘industrialización’, evocan significados muy amplios, pero casi todos vagos, imprecisos. Se piensa en el cálculo, en la racionalización del módulo. Se piensa en la optimización del diseño y en la optimización de la producción. Se piensa en rapidez y en eficacia. Se piensa, en el fondo, en un concepto que no es sino la ampliación de otro concepto más añejo, la ‘prefabricación’, tan antigua como la construcción misma pero que solemos asociar con la Revolución Industrial. Sin dejar de tener su sentido, todos estos significados son tan genéricos y están tan lastrados culturalmente, que en buena medida han dejado de ser útiles. Por eso es necesario repensar el concepto, darle unos contenidos precisos, más aún en el contexto en que vivimos, marcado por el creciente deterioro ambiental, la crisis económica y social, y otra crisis no menos importante, la de la profesión.
P: ¿Cómo determina el contexto actual la idea de industrialización?
R: La determina de muchos modos, aunque, más que de ‘determinismo’, sería mejor hablar de ‘posibilismo’, en el sentido de que el contexto de hoy ofrece nuevas oportunidades. Comencemos por la tecnología. Está claro que la industrialización contemporánea, de la mano de la robótica, supondrá cambios importantes en el mundo de la construcción, tal y como ha supuesto ya en casi todos los ámbitos productivos, desde la fabricación de automóviles hasta la de software. Habrá cambios en los materiales estructurales, en los acabados, incluso en los tipos arquitectónicos y en el modo de ocupar el suelo. Todo ello afectará de una manera profunda a la profesión. Esta realidad que viene, lejos de ser un problema, debe entenderse como una gran oportunidad que, como cualquier gran salto tecnológico, tendrá consecuencias económicas, sociales y culturales muy profundas.
P: ¿Es una panacea la robótica?
R: No es la panacea, en el sentido de que no resolverá por sí misma nuestros problemas. Pero sí es una herramienta indispensable a la hora de pensar el futuro —en realidad, el presente— de la arquitectura. A grandes rasgos, podemos decir que la construcción robotizada tiene las virtudes que durante el siglo XX se asociaron con el concepto de ‘industrialización’, pero no sus desventajas. A corto plazo, la robótica reduce los tiempos de construcción, en la misma medida en que mejora las calidades, y debemos pensar que, a medio plazo, hará posible también la disminución de los costes, con todo lo que esto puede suponer desde el punto de vista económico y social. Por su capacidad de “poner la materia” con la mayor de las precisiones y en la cantidad óptima, la robótica es, además, la herramienta flexible con la que podemos investigar nuevas maneras de utilizar los materiales, ya sean los convencionales o bien otros que hasta ahora no han podido tener la relevancia que merecen. Este tipo de investigaciones es, de hecho, una de las que se propone acometer el Instituto BAI para dar forma, en unos plazos razonables, a sistemas constructivos que sean, en todos los sentidos, más eficaces y que puedan homologarse y aplicarse con éxito en la realidad. Lo importante es que las nuevas tecnologías —en este caso la robótica— no se vean como una amenaza —es decir, como algo impuesto desde fuera del mundo del diseño—, sino como una verdadera herramienta de proyecto.
P: Pero Mario Carpo ha señalado que la robótica, y en general lo que se denomina el “diseño paramétrico”, puede suponer una amenaza al concepto de autoría que los arquitectos vienen manejando desde los tiempos de Alberti.
R: Todos los cambios de paradigma suponen riesgos que hay que encarar o combatir y, en efecto, el diseño paramétrico o la artesanía digital pueden traer consigo la transformación no deseada de lo que entendemos que es un ‘arquitecto’ o en general un ‘autor’, por cuanto puede inspirar formas impersonales, tecnocráticas y solo aparentemente participativas de diseñar nuestros entornos. Pero esto no resta crédito al argumento de que, desde la profesión, debemos apropiarnos de las nuevas tecnologías; de hecho, lo refuerza, pues un proceso de digitalización en el que participen desde dentro los diseñadores, los autores, siempre será mejor, más moderado, más orientado, más rico y más humanístico que uno que, simplemente, se les acabe imponiendo a aquellos desde fuera, tecnocráticamente. La arquitectura del futuro será digital o no será, pero en cualquier caso deberá seguir siendo una arquitectura culturalmente relevante, humanística.
P: ¿En qué medida la robotización permitirá superar los viejos dilemas que limitaron el desarrollo de la industrialización tradicional?
R: Hay que insistir, de nuevo, en que la robótica no es una panacea. La robótica será útil, cambiará las cosas a mejor, solo en la medida en que sepamos convertirla en una eficaz herramienta de diseño. Sin embargo, la robótica tiene en sí misma, en cuanto herramienta, una gran virtud: no depende de la fabricación en masa y del rígido modelo de tipificación de las que dependieron las fábricas ‘clásicas’ del taylorismo. Por el contrario, la robotización permite hoy producir objetos singulares, únicos, ad hoc, sin que esto suponga desventajas en cuanto a rapidez y calidad de ejecución. Y no se trata solo de que los brazos robotizados funcionen como operarios muy diestros que se consagran a la fabricación de objetos seriado o únicos; se trata además de que estos brazos robotizados pueden tener una suerte de cerebro o, mejor, de interfaz digital, que se comunique de manera inmediata con el diseñador, de manera que se reduzcan los pasos intermedios, las mediaciones logísticas, entre el diseño y la fabricación. Esto supone un potencial inaudito: que la fabricación robotizada pueda convertirse en una especie de nueva artesanía, la “artesanía digital”, que por un lado sería eficaz en el más amplio sentido de la palabra y por otro lado sería específica o contextual en el sentido que damos al término los arquitectos. Con ello, podríamos quebrar, por primera vez en la modernidad, el viejo dilema entre producir en masa y diseñar objetos específicos.
P: ¿Cuál será la relación de esta nueva arquitectura digital con el contexto?
R: El contexto determina, en buena medida, el carácter específico, ligado a cada lugar y cada cultura material, de un edificio. Ahora bien, el contexto, en el marco de la robotización y la artesanía digital, puede entenderse de varias maneras. Contexto es, en primer lugar, el medioambiente en que vivimos, y en este aspecto la robotización es un proceso de fabricación con grandes ventajas. Solo los procesos industriales en general, y la artesanía digital en particular, permiten definir con exactitud el rendimiento productivo, la cantidad de materia y energía que consumimos en el proceso, la eficacia de la relación medios-fines. Esto tiene que ver, en paralelo, con la economía circular, pues la determinación del material empleado y de la energía consumida en la construcción del edificio, son un requisito indispensable para el cálculo de su ciclo de vida. Además, la construcción robotizada, más limpia y precisa que la convencional, permite pensar los edificios a largo plazo: anticiparse a su desmantelamiento y reciclaje. Y el ciclo de ventajas no se cierra aquí, pues las nuevas técnicas robóticas hacen posible la utilización de materiales reciclados —plásticos, cartones, incluso hormigones— que las técnicas tradicionales no han podido aprovechar. Si pensamos en términos de reciclaje y economía circular estamos pensando de otra manera en el contexto: en utilizar recursos a mano, cercanos, locales. De ahí que la robotización sea también de una manera de contar, desde nuevos presupuestos, con la realidad local.
P: Uno de los problemas que desde siempre han atenazado a la industrialización tradicional ha sido, precisamente, su incapacidad de atender a lo específico: el hecho de estar supeditada a las formas genéricas de la producción en masa.
R: Esa ha sido la tónica tradicional, sin duda, pero hoy cualquier sistema de industrialización que quiera tener futuro, ser en verdad relevante, debe contar con el contexto. No solo en lo que toca a la utilización de los materiales de cada sitio. También en lo económico, lo social y lo cultural. En lo económico porque contar con los recursos cercanos es una manera de sostener las empresas tradicionales y de incentivar las nuevas. En lo social, porque trabajar a favor del contexto significa contar con mano de obra local y, en el caso de que esta sea precaria o no exista, favorecer la formación en nuevas áreas profesionales. En este sentido, las nuevas herramientas de industrialización tienen un enorme potencial como catalizadores: aumentan la velocidad de procesos que están en marcha pero que resultan aún incipientes. Lo interesante es que estos catalizadores también pueden ser culturales, ya sea porque resuenen con las tradiciones constructivas —con la cultura material— de cada lugar o bien porque creen nuevos discursos, nuevos relatos, susceptibles de aglutinar impulsos diversos.
P: ¿La de la industrialización es también una batalla ideológica?
R: Es ideológica en el amplio sentido del término. En primer lugar, porque la robotización se incardina hoy en el marco de nuestras preocupaciones medioambientales, de suerte que asociar industrialización con sostenibilidad no es solo una manera de mejorar nuestro modo de producir, de contaminar o de gestionar nuestros recursos; es asimismo una manera de establecer un discurso necesario y además atractivo, sobre todo para los más jóvenes. La batalla de la industrialización es ideológica, por otro lado, porque afecta al modo en que los arquitectos y en general los diseñadores entienden la autoría: porque nos obliga a repensar a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué no. Afecta de lleno a la idea que tenemos de nuestra profesión. Y es ideológica, finalmente, porque todo el asunto depende, al cabo, de una pregunta fundamental: “La industrialización, ¿para qué?”. Una pregunta que tiene una condición casi política.
P: ¿Para qué la industrialización, entonces?
R: Primero —y sobre todo— para mejorar la arquitectura. Los procesos industrializados no pueden implicar —como ocurrió antaño— un menoscabo de la excelencia o de las posibilidades creativas del arquitecto. Más bien lo contrario: deben procurar que la excelencia esté lo más repartida posible, y que la creatividad se encauce en corrientes viables y, por ello mismo, eficaces, ya sea porque se asocien a las tecnologías más pertinentes o porque atiendan a las necesidades reales de la sociedad. Es por esto que la mejora de la arquitectura a través de la industrialización contemporánea es un modo de presentar batalla también en lo social. Pues mejorar la arquitectura a través de la eficacia pero también de la belleza no es más que otra manera de mejorar las condiciones en que vivimos, mejorar la sociedad.
P: ¿Tiene la industrialización “conciencia social”?
R: La tiene desde el momento es que puede ser un factor de mejora de la calidad arquitectónica y urbana, pero sobre todo en la medida en que puede contribuir sobremanera a atenuar las diferencias sociales. Valga un ejemplo al respecto: ¿no sería deseable aprovechar las ventajas de la construcción robotizada para trabajar en el campo y en los cinturones periurbanos, dos ámbitos asolados por los problemas habitacionales? La vivienda social de alquiler podría ser, en este sentido, un interesante y fructífero laboratorio de experimentación. Pero hay otro aspecto que es incluso más relevante a la hora de hablar del lado social de la industrialización; un aspecto que, de nuevo, tiene que ver con una pregunta de un insoslayable calado ideológico, si no es que directamente política: ¿a quienes irán a parar, en último término, los beneficios de la industrialización contemporánea, el ahorro de costes y el aumento de la calidad? Pensamos que deberían ir, sobre todo, a los usuarios de la arquitectura, a los ciudadanos. La industrialización no puede ser, en ningún caso, un pretexto para el beneficio exclusivo de los agentes inmobiliarios y los constructores.
P: ¿Hay maneras de que la industrialización no se convierta, sin más, en una nueva y excelente oportunidad de negocio?
R: La industrialización será un negocio en la medida en que la arquitectura también lo sea, pues la promoción privada tiene por objeto el beneficio. Sin embargo, la pregunta no es tanto si la arquitectura industrializada seguirá siendo tan rentable como antes, cuanto hasta qué punto, sin dejar de ser rentable, podrá beneficiar a sectores más amplios de la población. Hay un aspecto en que la industrialización podrá, sin duda, cambiar las cosas, si se asume con responsabilidad: el mercado laboral. La construcción tradicional, variante degenerada de la artesanía de antaño, ha propiciado un hecho lamentable: la carencia de trabajadores cualificados, de especialistas. Las inercias de los procesos, el hecho de contar con mano de obra abundante, barata y sin formación, la obtención de grandes beneficios a corto plazo ligados al sistema de licitaciones, son factores que han contribuido a la perpetuación de modos de trabajo que, de otro modo, habrían desaparecido hace tiempo. Frente a la precariedad del trabajo de la pseudoartesanía, la industrialización ofrece puestos mejor cualificados, mucho más técnicos y, por tanto, más estables y mejor pagados, lo cual repercutirá indudablemente en la sociedad, sobre todo en un país como España, que en buena medida ha perdido sus tradiciones artesanales, antaño tan ricas. De manera que, con las áreas de investigación y los proyectos más oportunos, la industrialización podría contribuir a suavizar la transición entre el modelo convencional basado en la mano de obra sin cualificar y el nuevo modelo sostenido en una mayor capacitación técnica. Lo cual no es sino otro modo de decir que contribuirá a cubrir el vacío entre el trabajo tradicional y el nuevo trabajo digital, que hoy amenaza al sistema económico y social desde muchos frentes.
P: ¿Podría decirse entonces que la industrialización se aplica a la realidad al mismo tiempo que va creando los mecanismos —ideológicos, económicos, sociales— que la hacen posible?
R: La robotización, la nueva industrialización, la artesanía digital o como prefiramos llamarla, no es solo cuestión de técnica. Se extiende por dimensiones diversas y entrelazadas; implica, como dices, un sistema que se va haciendo a sí mismo conforme se va probando en la realidad. De ahí su complejidad y la exigencia de abordarla con los herramientas de pensamiento y de gestión adecuadas. Por eso es tan importante entender que la industrialización, para ser viable, para actualizar todos sus potenciales, debe sostenerse en la formación, en la educación. Pero una educación que no solo sirva para adiestrar a los futuros diseñadores en ciertas capacidades técnicas, sino que, sobre todo, sirva para modelar su pensamiento, para orientar el modo en que se enfrentarán a los problemas reales de la sociedad.
P: ¿En qué se diferencia este tipo de educación de la tradicional?
R: Se diferencia, fundamentalmente, en que quiere seguir siendo politécnica. Antaño poderoso e incluso predominante, el modelo politécnico se ha ido diluyendo hasta resultar hoy casi una excepción. Unas veces porque las tradiciones de enseñanza, más afines a los lados artísticos de la profesión, han tendido a favorecer la idea del arquitecto como diseñador puro, como especialista en formas. Otras veces porque las exigencias de la sociedad, la ideología de la fast architecture, y la crisis y la confusión que afectan a la profesión, han minado el modelo politécnico de antaño. Es cierto que la formación de un arquitecto hoy no puede ser ni la de un ingeniero del siglo XIX ni la de la un profesional de los años del desarrollismo o la Transición. Pero no es menos cierto que esto no debería implicar la renuncia al modelo. Lo que necesita la enseñanza politécnica no es un mentís absoluto; es una reforma, una actualización, y una de las maneras de hacerlo es incorporar, desde el principio, las tecnologías ligadas a la nueva industrialización. No podemos seguir desligando los aspectos formales de los aspectos constructivos de la disciplina, a no ser que queramos convertir a los arquitectos en meros “diseñadores de exteriores”, como ya son en buena medida en otros países y tradiciones culturales.
P: Pero, ¿cómo traducir esto en un plan de estudios? ¿Hay precedentes?
R: No hay muchos precedentes más allá de los modelos politécnicos profesionales, con sus ventajas e inconvenientes. En nuestro caso, el compromiso politécnico del Instituto BAI nos ha llevado a orientarnos fundamentalmente hacia los dos ámbitos en los que pensamos que el impacto podría ser mayor: por un lado, los estudios de posgrado para arquitectos e ingenieros; por el otro, la formación profesional de futuros ‘artesanos digitales’ reclutando a personas que se han quedado fuera del mercado de trabajo o a alumnos que proceden del bachillerato y quieren iniciarse en el aprendizaje práctico. Esta doble formación estará íntimamente ligada a los proyectos de investigación del Instituto, de manera que, desde el principio, los alumnos puedan familiarizarse con las nuevas herramientas tecnológicas en el marco de su aplicación real, es decir, considerando todos los problemas —funcionales, urbanos, económicos, sociales, culturales— a los que debe hacer frente la arquitectura. El espíritu que inspira este proyecto educativo no es otro que el de la tradición del pragmatismo, el Learning by Doing —el “aprender haciendo”— que ha inspirado las pedagogías más interesantes del último siglo.
P: ¿La del Instituto será entonces una formación exclusivamente práctica?
R: No lo será porque el problema de la industrialización contemporánea es un problema complejo, amplio, en el que deben tener cabida todos los factores que concurren en la arquitectura y que los profesionales asociamos de manera convencional con el término ‘proyecto’. De hecho, una de las singularidades de BAI es que, sin dejar de ser en ningún momento un instituto comprometido con la tecnología —con la alta tecnología, en rigor—, también quiere ser un centro de enseñanza en la que los saberes teóricos o —por emplear una palabra menos lastrada pedagógicamente— ‘reflexivos’ tengan protagonismo. Así, junto al módulo proyectual que, en la enseñanza de posgrado, canalizará los conocimientos en a través de encargos reales y concretos, se plantea una serie de módulos teóricos muy ambiciosos y diversos, que facilitarán que el alumno pueda entender, en toda su complejidad, el contexto histórico y actual donde deben inscribirse las prácticas ligadas a las nuevas tecnologías. Estos módulos darán cuenta de las técnicas y procesos industriales, y de la energía y las ciencias medioambientales, sin olvidar las humanidades y las ciencias sociales, pues cualquier arquitecto, ingeniero o diseñador debe conocer la relación de la historia de la arquitectura con la historia de la construcción, y entender la sociedad como una madeja muy compleja de saberes interrelacionados.
P: ¿En qué medida participarán las empresas, los industriales, en este proyecto educativo?
R: El Instituto BAI, impulsado por profesionales de la arquitectura y sostenido tanto por el Gobierno de Navarra como por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Fundación Arquitectura y Sociedad, se plantea como un foro abierto, habida cuenta del carácter abierto y transversal que en sí mismas tienen la arquitectura y la tecnología. Un foro en el que podrán encontrarse, intercambiar ideas y trabajar juntos en proyectos concretos los arquitectos, la academia, la Administración y, por supuesto, los industriales. Uno de los objetivos fundamentales de BAI es, en este sentido, actualizar los debates modernos —pensemos en el Werkbund, en la Bauhaus— sobre el papel concurrente de los diseñadores, los industriales, los artesanos y los usuarios. Para ello, contaremos con la implicación de grandes empresas nacionales e internacionales, cuyo conocimiento, activado a través del ‘aprender haciendo’ y del concepto de ‘escuela-estudio’, podrá dar pie a soluciones eficaces pero viables, incluso a patentes. El proyecto educativo de BAI no aspira a perpetuarse endogámica, tautológicamente, como ocurre en buena medida en las universidades convencionales. No quiere desligarse de los problemas reales, sino, por el contrario, implicarse de lleno con la realidad, para entenderla, para transformarla contando con ella. Este es el objetivo último de BAI, y lo es porque creemos que el fin último de la arquitectura es el mismo: mejorar la vida de las personas.